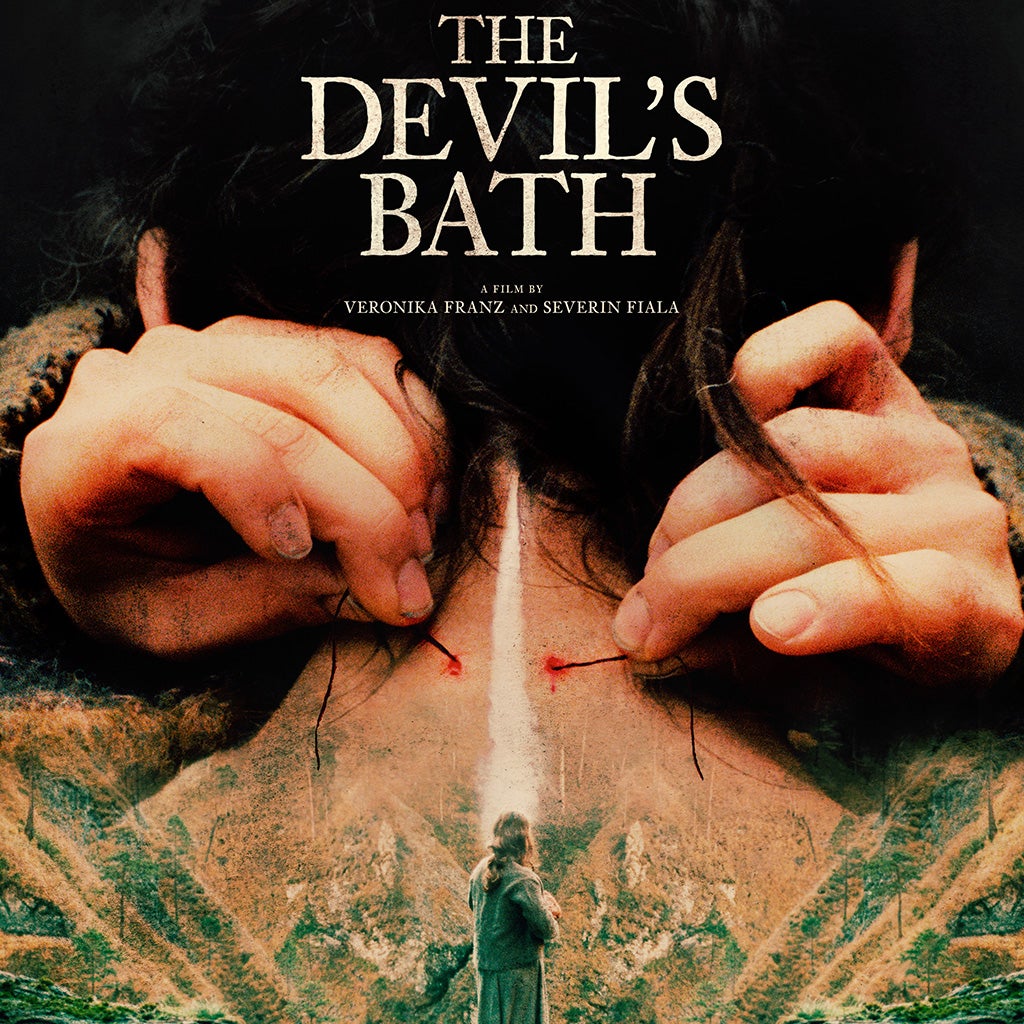En mi corta vida, jamás había disfrutado tanto una siesta como la que estaba teniendo. Estar en mi cama era una delicia. Con tan solo 10 años, ya amaba mi cama y mis cobijas; era feliz de estar allí. Desperté en mi cuarto arropado con cobijas de terciopelo. El sol acarició mi rostro y me recordó que ya era de mañana. De pronto, un aroma a huevos estrellados con salsa se asomó por mi nariz, abriéndo paso al hambre y haciendo rugir mis tripas. El aroma era delicioso, no dudé y me levanté con paso firme, agarrando mis pantuflas de Batman, y me dirigí a la cocina, donde sabía que mi madre me estaba esperando con una cálida sonrisa y un “buenos días, mi vida”.
Bajé y la vi tan deslumbrante como siempre. Ella me sonrió y me dijo: “Buenos días, dormilón. Come, que se van a enfriar”. Me senté en la mesa y vi unos deliciosos huevos con salsa roja y a mi derecha, unas tortillas recién calientes. Mi padre estaba sentado en la mesa leyendo el periódico y mi hermano mayor bajaba las escaleras. Di el primer bocado; fue lo más sabroso que había comido en mucho tiempo. La salsa se escurría por mi paladar y mi lengua. Pero algo me distrajo: un cosquilleo húmedo en mis pies. Me sacudí para concentrarme nuevamente en mi bocado con tortilla, pero no dejaba de sentir pequeñas lengüetadas. Me sobresalté al sentirlo en ambos pies. Me agaché para ver qué me estaba lengüeteando.
Cuando pude fijar la mirada entre mis pies, vi algo peludo bajo la mesa, entre mis pantuflas: una bola negra de pelos con una cola rosada. Al mirarla fijamente, me di cuenta de que era una rata. Me espanté y caí sobre la silla, de espaldas en el suelo. Inesperadamente, las cosquillas no paraban. Estaba realmente ansioso; mi corazón se aceleraba y la rata no me dejaba, seguía mordiéndome y lamiéndome los pies. Cerré los ojos, presionándolos por el miedo aterrador que me daban las ratas, y grité: “¡Mamá, ayúdame, quítamela!”
Se escuchó un silencio. No había ruido ni del sartén friendo los huevos, ni de la cafetera haciendo el café de mis padres. Ya no olía a comida; ni en mi boca había huevos. Abrí los ojos y mis padres ya no estaban. Los huevos en la mesa se habían desaparecido, ya no tenía mi pijama, solo unos pantaloncillos sucios. Empecé a sentir charcos de agua sucia con excremento bajo mi cuerpo desnudo, olía espantoso. La cocina se empezó a inundar y las ratas se me subían al cuerpo. Eso me hizo levantar sobresaltado. Miré a mi alrededor y la cocina se empezó a desvanecer; las paredes se escurrían, destruyéndose y mis pies se hundían en aguas negras, lodo, excremento y basura. Las ratas se subían a mi cabeza, escapando del agua misteriosamente; no me hacían nada. “Ah, pero cómo las odiaba”, pensé. “No sabía qué era peor: el agua o las ratas”.
Todo a mi alrededor se puso negro. El agua subió por todo mi cuerpo hasta cubrirlo y la cocina en la que una vez estaba sentado comiendo un rico bocado de huevos había desaparecido. Estaba sumergido en agua negra; no podía hacer nada, no podía salvarme. Por más que movía mis brazos para salir de esa densa agua, no avanzaba ni un milímetro. Desesperadamente quería vivir; nadaba y nadaba y no lograba nada. Mis ojos ya no aguantaban; me ardían. El agua entró por mis pulmones, estómago e intestinos, haciéndome ahogar. No quería morir; aún no había comido una hamburguesa con doble queso.
Abrí los ojos sobresaltado, tosiendo aún con la sensación de agua sucia con excremento en mi boca. Volví a toser como si realmente me estuviera ahogando. Vi a un hombre alto parado frente a mí. Él me dijo: “¿Estás bien, niño? ¿Y tus padres?” No paraba de escupir y tratando de recoger un poco de conciencia. No había agua, no había excremento; estaba seco. Mirando a mi alrededor, logré percibir que estaba en un barco basurero sobre las aguas negras de Londres y ahí recordé: “Ah, sí”. Suspiré y me levanté. No le hice caso al señor de la basura, me bajé del montón de desechos que abarcaba 100 metros de largo y 50 metros de ancho, con una profundidad de 70 metros. Era un barco grande lleno de desechos humanos de primer mundo. “La gente desecha lo que ya no necesita, lo que ya no quiere; aunque esté en condiciones, lo tira. No la regala o la dona; si no puede venderla, la desecha. Si no le puede sacar algo de dinero, la tira”, pensé. Así me sentía yo: una basura, algo utilizable y reemplazable.
Cuando el barco llegó a mi destino, me bajé al vertedero más grande de la ciudad de Londres. Caminé descalzo, sin playera ni zapatos, con unos pantaloncillos sucios. Por lo menos algo conocido en ese sueño.
Yo dormía en el vertedero, en una pequeña choza que era un cuartito de cartón con una altura de un metro; era suficiente para mí. Medía 1,20 con diez años; era un saco de huesos. Dentro del cuartito solo había un cartón extendido. Al llegar, me acosté encima del cartón y cerré los ojos, pero unas patitas peludas me despertaron. Una rata estaba encima de mi pecho. Solo me puse de lado; la rata no se movió, solo empezaron a llegar más ratas hasta cubrir mi torso desnudo. Era extraña la sensación cálida y repugnante. Odiaba a las ratas, pero eran mi única familia. Me cubrieron como cada noche. Una rata grande se acercó a mi cara y me dejó un pedazo de pan. Luego se fue a acostar a mi costado. Le dije: “Gracias”. Agarré el pan y me lo comí. Quería llorar al recordar a aquella mujer en la cocina. Al darle una mordida al pan, me di cuenta de que estaba mohoso y con gusanos. Lo vi y solo cerré los ojos. Lo seguí comiendo; estaba a punto de cerrar los ojos con mis ratas encima de mí, dándome calor y cubriéndome del frío, como lo habían hecho desde que tenía uso de razón. Desde que recuerdo, me había criado con ratas.
Por: I.P.B